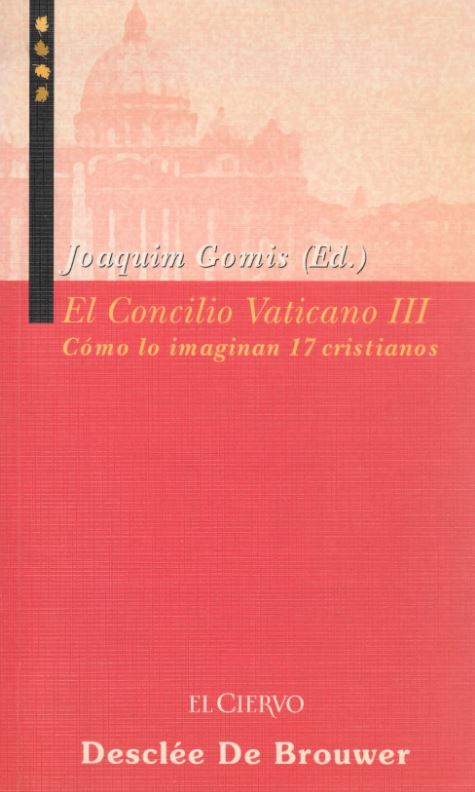Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos
1. SALUTACIÓN
Hermanas y hermanos,
Son muchas las cosas que están cambiando, en el seno de nuestra Iglesia, con motivo de este Concilio Universal. Muchos dirán que se trata de demasiados cambios, y demasiado rápidos y precipitados. Quizás mi juventud me convierte en un mal juez a la hora de valorar la prudencia del proceso que la comunidad católica universal ha emprendido. Aun así, creo que no es la magnitud de los cambios actuales -en el campo de la organización interna de la Iglesia, del diálogo interreligioso, de la relación con las otras confesiones cristianas, de la moral familiar y sexual, y de la moral social- el que nos produce una sensación de vértigo y temeridad. Diría que esta sensación nos la causa el contraste con la parálisis que ha caracterizado a la Iglesia -en tanto que institución jurídicamente constituida y regulada por el Derecho Canónico- durante los últimos siglos.
Una parálisis que, con algunas notables excepciones, como nuestro admirado precursor, el Concilio Vaticano II, ha sido la tónica dominante. Una parálisis que demasiadas veces ha alejado a la Iglesia de la sociedad en la que vive y a la que se hace presente, y que le ha impedido tener capacidad para reconocer aquellos lugares, aquellas personas y aquellos acontecimientos en los que se manifestaba el Espíritu del Padre, que es el Amor.
Los pueblos hambrientos interpelan hoy, con acento dramático, a los pueblos opulentos